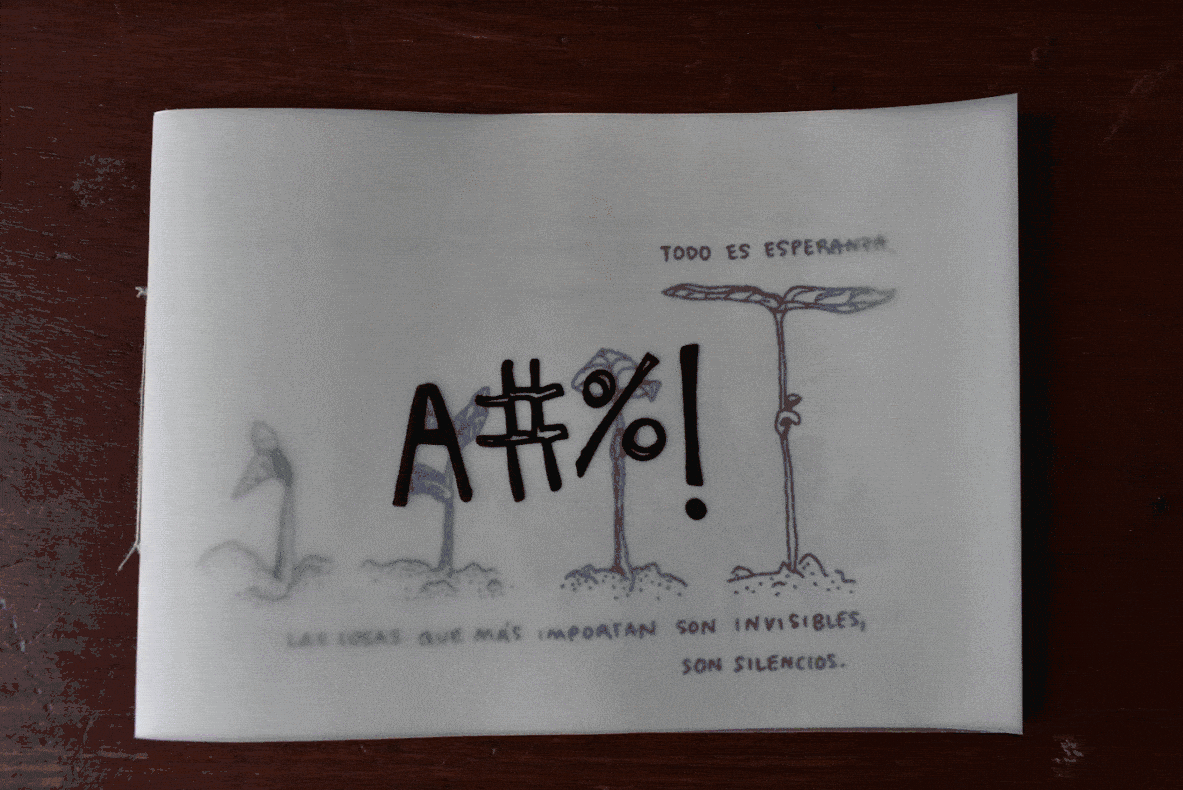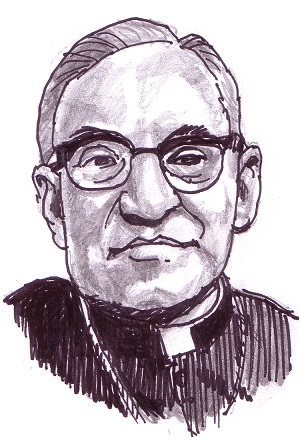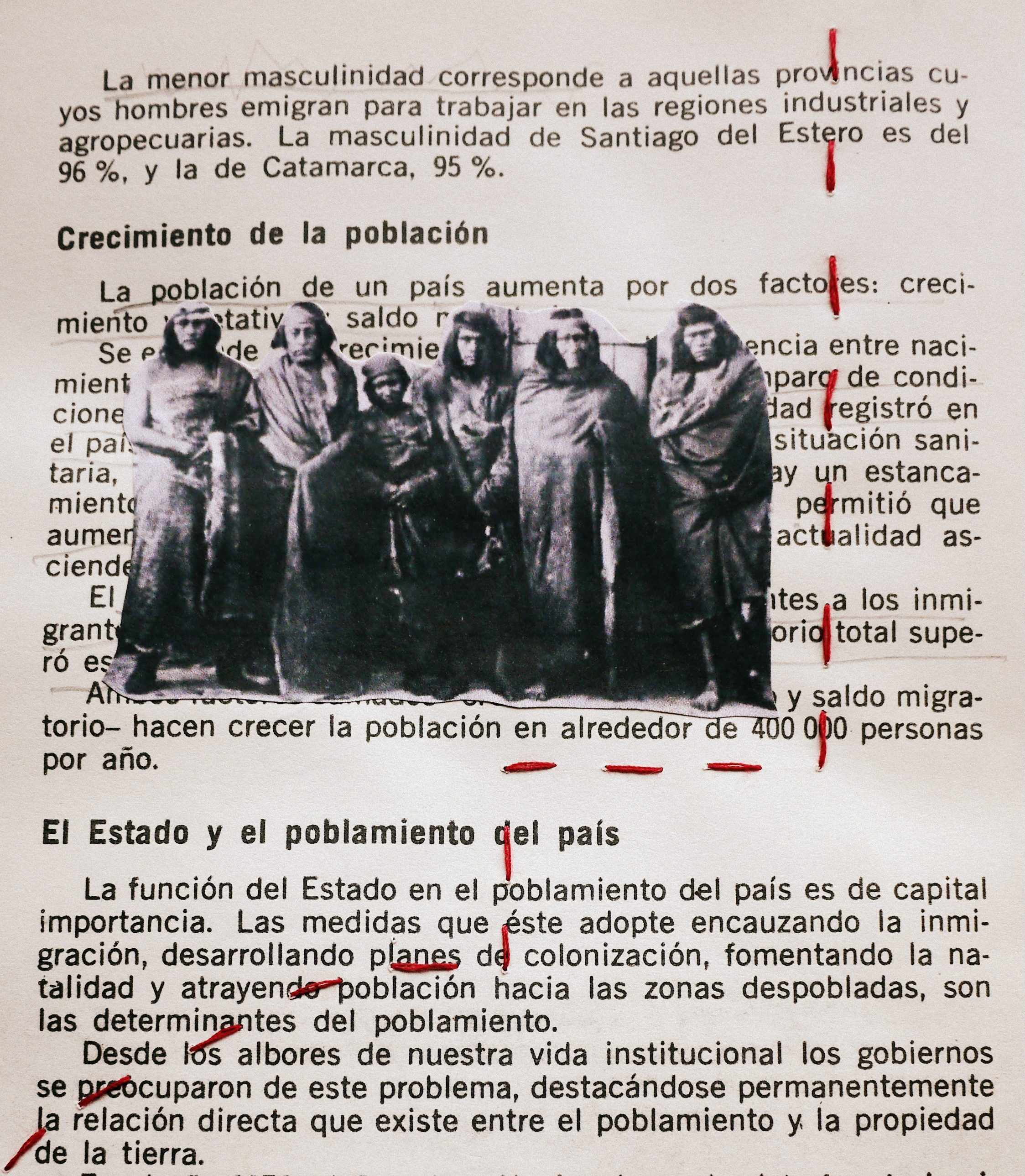El Anfitrión (parte 1)

El lugar era silencio. Todas las almas estaban cobijadas en sus hogares en muda armonía. Únicamente en los caminos y calles que juntan sus brazos en una inmensa red había vida. Las llamas de los faroles ardían intensa y apasionadamente. La extensa familia de insectos se escuchaba zumbir en canteros y surcos, algún que otro perro disputaba con su querida sombra y algunas aves desveladas componían hermosos cantos a la luna. Sin testigos, más que la noche, una acalorada llama escápose del farol abarcándolo por completo, cual viento de otoño que desviste las copas doradas de los árboles. Ninguna de las apagadas almas se percató del suceso hasta que la llama, poseyendo una rama cercana, tórnose en un árbol de fuego que se desplomaba al suelo echando crujientes ruidos. Tomados por asombro, algunos se asomaron con timidez, otros apresuradamente hasta que todos los vecinos de los vecinos, encendidos por el desconcierto, parloteaban a viva voz apoderados por el imponente fenómeno ante sus ojos. No estaban preocupados, sabían que el árbol de fuego se apagaría sólo al igual que una vela se apaga sóla una vez consumida. Murmurando entre ellos miraban el espectáculo entregados a un sentimiento desconocido. Al rato, cuando la llamarada cesó de arder, volvieron todos a sus humildes fincas también apagando las pequeñas velas, cuales parecían alumbrar vagamente el interior de sus casas. De madrugada, con la luna iluminando la oscuridad matutina, un alma despertó. Levántose de su cómodo lecho, sutilmente, para no despertar a los demás, y entregando su cuerpo al gélido frío, vístiose. Cual fantasma levitando, dirigió sus pasos atravesando la gris neblina hacia el hogar de su vecino, junto al cual, se hicieron mutua compañía compartiendo la predilecta infusión en el camino que lleva al corazón de la ciudad. Sol y luna siguieron rotando y al poco tiempo la neblina disípose con el arribo de un ligero manto celeste que cubrió el cielo. En pleno furor de la ciudad, el camino de los vecinos se bifurcó y cada uno se perdió en la marea de transeúntes a pie y en bicicleta, niños jugando, carros con caballos, mercantiles, artesanos, malabaristas y juglares, vagabundos y demás tipos de gentío, todos empujados o guiados por cierta inercia a cumplir —muchos con duro corazón y de mala gana— sus quehaceres de todos los días. Pululaban los callejones, calles, callecitas de aquella urbe con el alma cansada, parecido a quien, por no haber comprado aceite en el día y ya llegada la noche, no pudo encender las lámparas de su casa, cuales iluminan la entrada de su hogar y el camino por el cual circulan su cohabitantes.
Su plan estaba concretado, faltaba seguir el rumbo y llevar a cabo sus encomiendas. Caminaba con paso firme y alegre y el alma brillando. Al primer encuentro con las autoridades el derrumbe comenzó como un avalanche del cual no se percató en un primer momento, como quien mira al horizonte y a primera vista no percibe la tormenta que se avecina. Descreyendo de la mala suerte y de la buena suerte, sin que su sonrisa tiemble, salió de allí y prosiguió. En su segundo encuentro con las autoridades, ya sin remedio, el avalanche aproximábase a galope y lo inevitable de la naturaleza tornó su sonrisa en ceniza. A pesar del desgarro de aquella fuerza inminente, echó rumbo, con paso muerto, a su tercer encuentro con las autoridades. La ciudad alborotada, que lo fue carcomiendo lentamente desde la mañana, se desplomó en su fuero interno, y sus piernas, como nunca, se sintieron agobiadas, mas aún con fuerzas para seguir hacia el próximo y último destino, cual resultó ser la paradoja de sus desventuras.
Ese destino donde lo vasto y lo obsceno se imponían como pilar de marfil que rasga el cielo, en el cual las velas son consumidas tanto de noche como de día. Allí, donde el avalanche alcanzó su punto cúlmine, Él —cuyo nombre quita el aliento a quien puede verlo— paseaba en bicicleta.
Aquella alma exhausta lo vio, incrédulo y empapado de dudas lo vio, entreabrió la boca y a pesar de la incredulidad llamó. Pronunció su nombre y como bebé recién nacido tomado en los brazos de su madre, su llamada fue hospedada y sus dudas desvanecidas. Impulsado como por locura lo abrazó y su alma volviose a encender, el olvido conquistó el dolor en su cuerpo y suspiró hondamente. Charlaron, compartieron algunas frases cotidianas, como amigos que no se veían después de una larga ausencia y Él lo invitó a su casa. La mañana había terminado y sus encomiendas quedaron como grano que se echó a perder por sacos agujereados. Llegaron a su casa y al entrar su rostro ilumínose por la luz que tocaba cada rincón. De inmediato se sintió cómodo, se sacó el abrigo que apoyó en el respaldar de una silla y sacó su calzado que dejó a un costado de la entrada. Su anfitrión estaba en la cocina preparando el almuerzo y le hablaba con voz suave, alegre, de intriga, y con voz que sabe callar. El invitado, como niño, se deleitaba con el olor de los preparados culinarios, mientras sus ojos quedaban perplejos frente a la inmensa biblioteca repleta de libros. A cada girar de cabeza encontraba un pequeño mueble que alojaba variedad de libros. Al costado de la puerta de la cocina, en la cocina misma, arriba de una mesa, sobre la cama. La inmensa biblioteca se encontraba en la sala principal y frente a ella un piano de cola, color marfil negro, alojaba también un puñado de libros. Así rumbeaba ligero y descalzo, sus pies disfrutando del suelo fresco que pisaban. Luego fue a la cocina y juntos cocinaron y hablaron de manera copiosa. Hablaron del pasado, del presente y del futuro. Hablaron de hechos innumerables que no tenían ni principio ni fin. Eran palabras que salían desde y se posaban sobre sus corazones en los lugares y para los momentos justos. Lista la comida y preparada la mesa, sirvieron los platos y a paso de charla, comían y bebían. Así, en aquel almuerzo, su alma y cuerpo, su ser, recibió reposo. No se apresuró en nada, ya que el tiempo corría lentamente y los rayos del sol que acariciaban su piel eran como un envase de agua tibia en el que un hombre sumerge sus manos cubiertas de callos y trabajo. Al terminar de comer, levantaron la mesa y el invitado, como impulsado por una fuerza desconocida, tomó un libro de uno de los pequeños estantes, apártose sigilosamente y sentado, leía y escribía en su cuaderno. De la misma manera, por esa misma fuerza, cesó repentinamente su actividad y dirígiose al comedor donde la mesa estaba puesta nuevamente con postre y una aromada bebida caliente. Su descanso y su gozo eran inmesurables.
A un cierto momento dejó la mesa atraído por una caja blanca y roja al fondo de la sala principal. Como niño lleno de sorpresa la abrió y al instante el anfitrión colocó un disco negro en el interior de la caja. La música que de allí salía no demoró en llegar placenteramente a sus oídos y hacer nido en su corazón. Sentado nuevamente en la mesa comenzó a reírse a carcajadas y sin tregua. Al tiempo, con el descenso del sol, el invitado tomó su calzado y abrigo y acompañado hasta la puerta se despidieron, no como aquellos que saben que no volverán a verse sino como quienes formaron un nuevo lazo, véanse poco o mucho.