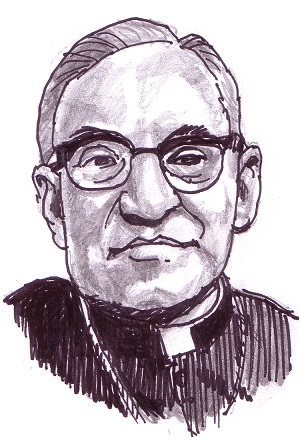La visita (parte 3)

¡Rutinaria rutina! Nada más nocivo para la capacidad de asombro: rutina encarnada en rutina.
Había hablado con el Rumano hacía un tiempo y sabía que por esos días estaría visitando la gran urbe. Sabía que en algún momento iba a tener que interrumpir su diario comportamiento de engranaje en la gran maquinaria que se había tornado su vida.
Era un engranaje. Y eso que él nunca quiso acabar como una pieza sin voluntad ni poder autónomo. Pero aquella ciudad era para él como la trampa del Macronemurus appendiculatus. Uno se arrima al borde de la fosa cual embudo de arena movediza; tentarse a pisar lo destina a caer y verse condenado a las garras de la bestia. No importa cuánto se esfuerce, la ciudad lo había tornado en bestia. Como lo había hecho con tantos otros provincianos que venían por unos años a estudiar y salirse. Claro, si. El estudiar había empezado, el estudiar había seguido, y al fin, el irse nunca había llegado.
Su biografía era la de partir el alma de uno. La mitad había quedado enraizado en el poblado cordobés. La otra mitad había echado raíces en la city. Y ya, tras una década de estudio, las raíces del poblado estaban maltrechas con el pasado olvidado y las personas distantes, pero el alma citadina estaba más enraizada que nunca con el presente volviéndose pasado, y las redes de contactos – porque era dificil hacerse de verdaderos amigos en semejante ambiente hostil – expandiendo y creciendo.
Y así estaba tras década de estudios y tras trabajo tras trabajo, en una rutina (in?)cómoda, que se interrumpía de vez en vez, al acaecer alguna extra-ordinariedad, siempre bienvenida como para ver con nuevos ojos lo habitual, algo desesperadamente necesitado. ¡Era duro ser un engranaje! Ya lo había dicho Ernesto. Pero era aún peor, serlo sin molestarse por serlo por no darse cuenta. Eso era lo que lograba la rutina.
Aún lo más disfrutable se vuelve rutina. El andar en bicicleta por la ciudad. Al principio con plenas luces prestando atención a todo tipo de amenazas: vehículos apresurados que doblan y a uno chocan; taxistas nerviosos porque ganó el candidato equivocado o porque los invade la transnacional monopólica opresora; motos que, sabiendo que los policías nada dicen, se adueñan de la bicisenda a toda velocidad para evitar a sus enemigos de siempre, los de 4 ruedas; policías que, aburridos por no decir nada a motociclistas que invaden los espacios de los traccionistas de sangre, se molestan con los ciclistas, aquellos que pedalean por los lugares equivocados. En la selva de normas y leyes, de reglas y reglamentaciones, de costumbres y hábitos que es la vía pública, hasta el andar en bici, cuando se repite tanto, se vuelve segunda naturaleza, y ahí es cuando se vuelve rutina. Uno ya deja de mirar para arriba cual turista, ya deja de asombrarse por los gestos, los rostros, las conversaciones. Lo cotidiano ya es asimilado sin pensar. Aún lo raro se procesa como más de lo mismo. Eso hace la ciudad ya que todo es raro. Lo extraordinario es moneda corriente. La gente ya no se asombra.
Hasta que, de repente, uno, andando en bicicleta, escucha su nombre, y escucha el masivo signo de pregunta que lo acentúa.
“¿Sos vos?”
Y al darse vuelta para ver quién podría ser, uno ve al Rumano. ¡AL RUMANO! En el medio de la jungla de cemento: ¡el Rumano! Aquel bicho raro, rubio, casado, poeta, cordobés, y por sobre todo, ¡Chá-bón! Y en su semblante, como para acompañar la entonación de su voz, el gigantesco signo de pregunta: “¿sos vos?”
Y uno que, sabiendo que pronto llegaría a la ciudad a enfrentar al Sr. Trámite, había esperado la respuesta del otro para arreglar los mates tan argentos que uno le debe a semejante otro.
Y el Rumano: “Vine con otro”. A los pocos minutos se suma el Anarquista!
Y los tres se entusiasman por un almuerzo compartido. Quizá ellos para lidiar con la ciudad por su hostilidad hacia los foráneos. Él para lidiar con la ciudad por su hostilidad hacia los propios.
A la hora el deseo se vuelve realidad: la visita llega con zanahorias, tomates, dos huevos, y un pepino. ¡Ensalada nomás! La visita trajo de lo que quiso. Uno dió de lo que tenía.
Se aprovechó el sol, se aprovechó el descanso. Se notaba que el pequeño espacio que uno puede llamar propio (por lo que dicta aquella misteriosa invención que es una cerradura, una llave quizá, con sus poderes mágicos de distinguir y discriminar, de abrir y cerrar), se notaba que aquel espacio se volvió para el Anarquista un reposo del tedio violento que era la gran ciudad. Y para el Rumano, quién rápido entra en confianza y se descalza, un oasis de frescura y descanso. Los cuerpos descansaron, pero por sobre todo, descansaron las almas, agotadas por las frustraciones de una burocracia que aquel día se despertó con el pie izquierdo.
Era claro que el encuentro debía de ser así: fortuito, azaroso, coincidental, aún sospechando que pronto se arrimaba el día y la hora de encontrarse. Pero no, no debía de ser pautado, no se había arreglado nada. El Rumano era un colgado.
Pero mejor. Mejor así. Sino, ¿dónde está la gracia? ¿dónde la magia? ¿dónde Dios? Se dio y el encuentro fue como debió de ser.
Y todo lo subsiguiente se dio como eligieron darlo: construido sobre lo que cada uno aportó. Sobre eso se construyó el encuentro. Se disfrutó el hablar, el conspirar, el soñar en conjunto por un mundo mejor, más humano. Se trazaron líneas de acción, se compartieron ideas, experiencias, pasados, historias, recomendaciones, afectos. Se partió el pan, se ahondó la compañía, se construyó el mundo, o al menos, aquello del mundo que más vale: ¡una amistad!
Sino, ¿dónde estaría Dios, si no en aquél Anarquista y aquél Rumano que a uno le cayeron por sorpresa, con un signo de pregunta en voz y rostro, que trajeron lo que quisieron, pero por sobre todo, que aportaron de sí?