El Tao de la liberación
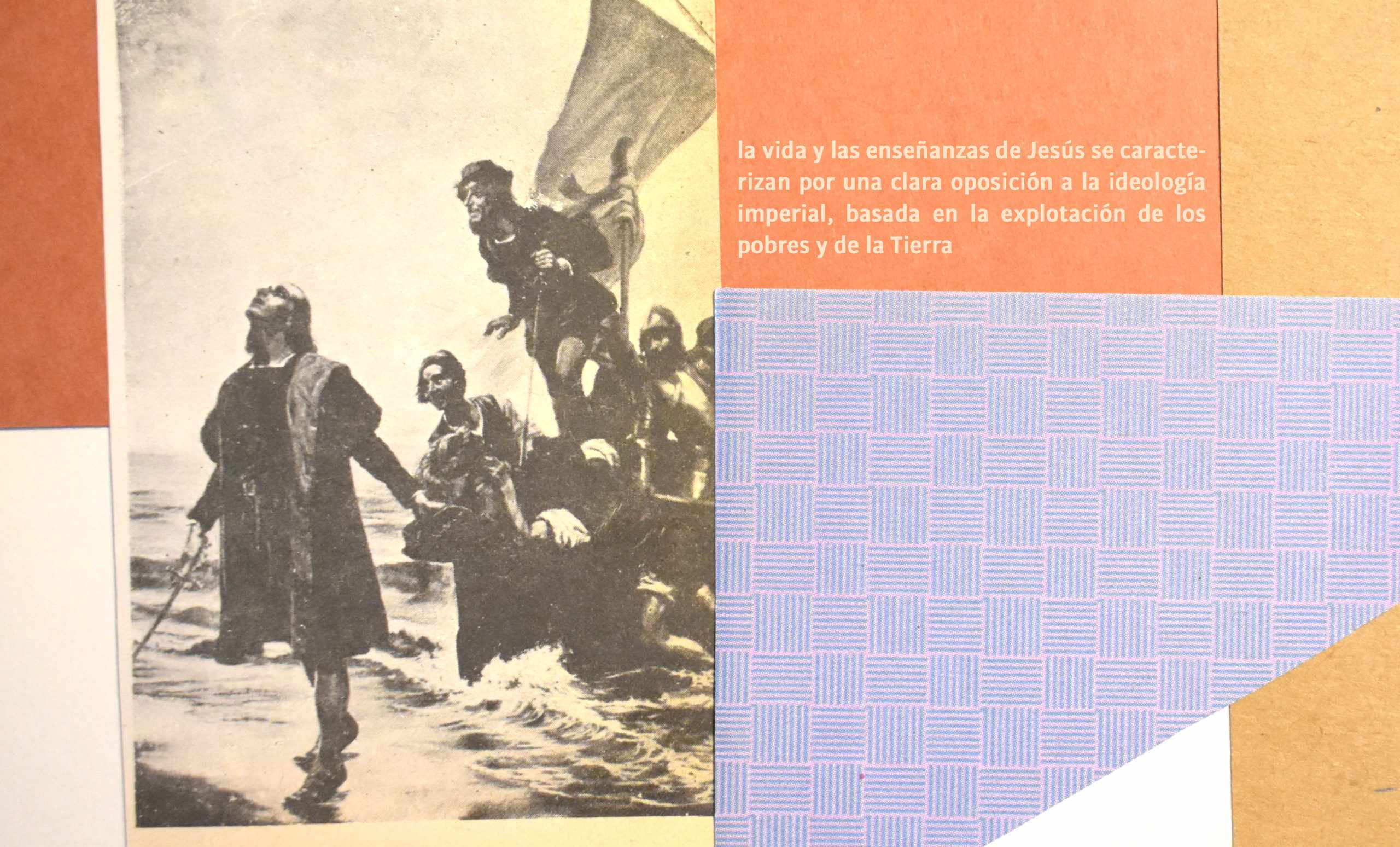
ECOLOGÍA, ESPIRITUALIDAD Y TRADICIÓN CRISTIANA
Entre las múltiples reflexiones que se han generado en torno a la pandemia del COVID-19, la discusión en torno a la relación del hombre y la naturaleza no ha dejado de resignificarse y adquirir dimensiones urgentes. No hay dudas de la necesidad de repensar nuestro vínculo con el entorno, la alimentación, los modos de producción, la tierra así como las raíces más profundas de nuestra cosmovisión ideológica que nos ha llevado al estado actual. Para quienes pensamos muchos de estos vínculos desde un lugar también espiritual, leer y releer a Leonardo Boff es una manera de regar esas raíces ya bastante secas, de un cristianismo comprometido con la creación. Por eso, queremos compartir con ustedes un fragmento del libro El Tao de la Liberación, escrito por Mark Hathaway y Leonardo Boff, esperando que siga movilizándonos hacia ese imperioso cambio de paradigma que transforme radicalmente nuestras prácticas.
A lo largo del presente libro hemos recurrido a muy diversas tradiciones espirituales como fuentes de sabiduría al considerar cómo llevar a cabo una transformación hacia un mundo que afirme más la vida. Tenemos la firme convicción de que todas estas fuentes de sabiduría son importantes y de que debemos aprender a escuchar, con disposición abierta y respeto, muchas voces diferentes. Existen, sin embargo, buenas razones para examinar con más detalle el papel que el cristianismo puede desempeñar en una espiritualidad verdaderamente ecológica. ¿Por qué? En primer lugar, muchos de los lectores de este texto tendrán raíces en la tradición cristiana, con independencia de que actualmente participen en ella o no. La mayoría de la gente que vive en el continente americano y en el europeo ha heredado, en gran medida, valores y percepciones que se han formado en el cristianismo.
Por otra parte, ha sido la cultura de Europa, con raíces en el cristianismo, la que se impuso sobre otras culturas de todo el mundo, inicialmente mediante la explotación colonial, y más recientemente por medio del actual des/orden promovido por el capitalismo corporativo global. Es, por tanto, razonable que nos planteemos la pregunta: ¿En qué medida ha desempeñado el cristianismo un papel en la formación de nuestra actual cultura, disfuncional y patológica, de pillaje industrial y consumismo? ¿Es este el resultado de las enseñanzas de Jesús, o es una distorsión de esas enseñanzas? ¿Podría una comprensión diferente de Jesús y de las ideas teológicas clave que proceden de los Evangelios contribuir a la curación del planeta?
A primera vista da toda la impresión de que el cristianismo ha desempeñado algún papel en la génesis de nuestro actual des/orden. Fueron europeos que profesaban la religión cristiana los que conquistaron medio mundo, destruyeron inmensas extensiones de bosques y perturbaron los ecosistemas, a la vez que explotaban a los pueblos colonizados. Fue en Europa y América del Norte donde comenzó la Revolución Industrial y surgió el capitalismo. Además, como hemos visto en nuestro examen de la cosmología de la dominación, ciertas ramas de la cristiandad —en especial, algunas formas de puritanismo— parecen haber contribuido a la ideología que veía en los bosques, los ríos, los minerales, las tierras, las criaturas y hasta las gentes, recursos para ser explotados, y mercancías para ser compradas y vendidas. De hecho, han llegado casi a ser sinónimos de la moderna civilización “occidental”, desarrollada bajo la influencia del cristianismo. No obstante, durante aproximadamente los quince primeros siglos posteriores al nacimiento de Jesús, una cosmología más holística y ecológica sirvió de sostén para la sociedad europea. En especial, las comunidades monásticas cristianas contribuyeron a la recuperación ecológica de muchas zonas que habían estado bajo el dominio del destructor Imperio romano.
Volviendo a las raíces del cristianismo, la vida y las enseñanzas de Jesús se caracterizan por una clara oposición a la ideología imperial, basada en la explotación de los pobres y de la Tierra. A pesar de esto, no cabe duda de que algunas interpretaciones de las Escrituras, tanto hebreas como cristianas, se han utilizado de maneras que refuerzan una visión del mundo que separa a los seres humanos de la comunidad general de la vida, y que parece contraponer cuerpo y espíritu. Por ejemplo: muchos cristianos han interpretado que el capítulo primero del Génesis significa que los humanos debemos someter y dominar la naturaleza. Otros han distorsionado las enseñanzas de san Pablo aseverando que “la carne” es mala, mientras que “el espíritu” es bueno. Según esta visión, debemos olvidarnos de las cosas “mundanas” y tratar de alcanzar “el reino de los cielos”. Se ha visto el cuerpo como una fuente de tentación y, por extensión, la naturaleza como una fuerza corruptora. Según esta visión, el mundo que habitamos es pecaminoso y fallido, y debemos centrarnos en la vida posterior en el cielo. Finalmente, estas distorsiones se combinaron con las nuevas ideas que surgieron durante la Ilustración, y se convirtieron en virtual licencia para utilizar y destruir la Tierra como estimáramos conveniente.
Lo cierto es que muchas de estas ideas se derivan en mucho mayor grado del neoplatonismo y otras escuelas de pensamiento griegas que de las enseñanzas de las Escrituras hebreas y cristianas. En rigor, la cosmología y la psicología mediorientales considerarían totalmente extraña una división entre espíritu y cuerpo. En vez de ello se entiende el espíritu como “aliento” (ruha en arameo o ruah en hebreo)1: lo que da vida al cuerpo.
Una lectura más profunda de los primeros capítulos del Génesis re-vela, por ejemplo, que toda la creación pertenece solo a Dios y que todo cuanto Dios ha hecho es “muy bueno” y santo. Las palabras tantas veces traducidas de forma que impliquen que debemos someter a la Tierra y ejercer dominio sobre las otras criaturas pueden entenderse también en términos de dotar de poder a la conciencia humana —o profundizar la interioridad—, lo que conlleva nuevas potencialidades y nuevos riesgos. Neil Douglas-Klotz señala que la raíz hebrea khabash, normalmente traducida como “someter”, puede entenderse asimismo como “la capacidad de la conciencia humana de actuar con un mayor grado de libre albedrío”, lo que aquí “se hacía extensivo a la capacidad de hacer caso omiso del propio yo subconsciente, de los instintos y de otras capacidades interiores, herencia de la interioridad de seres más antiguos” (1995, 182).
Así también, la raíz hebrea radah, traducida normalmente por “tener dominio”, “indica un singular poder de irradiar diversidad y diferenciación, un poder que se propaga, se despliega y ocupa espacio debido a su naturaleza, que actúa con firmeza y persevera en su voluntad” (1995, 162). En ambos casos puede entenderse que estas palabras representan la creación entrando en una nueva fase en la que se da a los humanos una capacidad para ejercer el libre albedrío, actuar conscientemente y elegir, diferenciar y diversificar. Todo lo cual dista mucho de otorgar permiso para explotar y destruir. En su lugar, el texto parecería implicar un fuerte sentido de la responsabilidad procedente de participar en la acción creadora de Dios. Una vez hecha esta lectura, ya no estamos obligados a leer el texto del Génesis de una manera antropocéntrica. En vez de ser el “coronamiento de la creación”, podemos vernos como una nueva etapa que depende de todo lo que ha pasado antes. De hecho, puede entenderse fácilmente de esta manera el progreso de la creación señalado por días. Brian Swimme suele referirse a la humanidad como la consciencia emergente (o quizá un aspecto de la consciencia emergente) de la Tierra. En vez de estar por encima del resto de la creación podemos entender este texto en términos similares: como diciendo que se ha dado una nueva capacidad a nuestro planeta para actuar conscientemente y para crear nuevas posibilidades mediante el surgimiento de la humanidad.
Algo en este sentido sugiere el teólogo judío Arthur Waskow en su comentario a la primera parte del capítulo 2 del Génesis. Señala que la palabra que en él se utiliza para “humano”, adam, está íntimamente relacionada con la que se utiliza para “tierra” (suelo), adamah. Una buena traducción de adam sería, en consecuencia, “Terrícola” o “criatura de la Tierra”. Obsérvese que “tierra” no es aquí un “entorno” porque no hay nada “en torno” al humano. No es algo fuera, separado, totalmente “otro”. Sino que el adam está entrelazado en la adamah, y la adamah está profundamente entrelazada con el adam. ¿Cómo se podría desenredar esa trama?
Entrelazados pero distintos. La última letra/sílaba del nombre de la tierra, la “ahh” de adamah, es la letra “Hey”, el sonido de la respiración, la única letra que aparece dos veces en el Nombre de Dios —YHWH— que solo puede pronunciarse mediante la simple respiración (carece de vocales, no importa lo que hayamos oído acerca de “Jehovah” o “Yahweh”).
De algún modo, Dios exhala esta letra, el “soplo de la vida” de la tierra viviente, en las ventanas de la nariz del/de la terrícola, de modo que esta/este cobra vida. La letra de la respiración, la “Hey”, desaparece de la visibilidad pública, desaparece del nombre del ente terrícola, porque se introduce en su interior: nariz, pulmones, sangre, cada centímetro del cuerpo. La respiración se vuelve inmanente y, por tanto, invisible, se desvanece. La última letra/sílaba del nombre de la tierra, la “ahh“ de adamah, es también la terminación femenina de muchos nombres hebreos. La “formación“ de Adam es una suerte de alumbramiento procedente del vientre de la madre, en el que madre e hijo han estado profundamente entrelazados, pero de una manera diferente de un parto ordinario. Porque aquí el recién nacido sigue conteniendo también a la madre, como si hubiera una serie de “vientres chinos” en el que cada uno contiene al otro, agrandándose en tamaño y haciéndose más y más profundo (Waskow 1997).
Así, la humanidad es vista en el Génesis como expresión de la Tierra. De algún modo somos efectivamente creados de una manera que nos proporciona una especial conexión con el planeta, formados a partir de él, como si fuéramos hijos de la Tierra. Somos Tierra en la que la respiración se ha hecho inmanente. Somos la Tierra devenida consciente de un nuevo modo. No estamos por encima, sino que somos parte de ella. Estamos, en consecuencia, llamados a vivir en una relación honda y consciente con la Tierra y su proceso creador. Recuperamos nuestra propia humanidad en nuestra restauración terrenal, en el reconocimiento de que somos parte de la gran comunidad terrestre2.
Considerando de manera más explícita la teología cristiana en sí, podemos comprobar que la encarnación de Cristo es una afirmación de la bondad del cuerpo y, en rigor, de todo el reino de la materia. Dios se hace humano, se convierte en carne y en sangre. El espíritu y el cuerpo no están en oposición, como ya pone en claro el entretejimiento de la respiración y la tierra en el capítulo segundo del Génesis. De hecho, lo Divino es inmanente en la materia. El cosmos está infundido de lo Sagrado. También se pone inmediatamente de manifiesto en los Evangelios la relación personal de Jesús con el mundo natural. Jesús ora casi siempre al aire libre. Predica junto al mar de Galilea [o lago de Tiberiades], rodeado de la belleza de la creación. Sus enseñanzas están llenas de referencias a animales (ovejas, peces, pájaros), a cosas que crecen y a la fecundidad de la Tierra. Habla del cuidado de Dios de todas las criaturas: “¿No se venden cinco pajarillos por dos ases? Pues bien, ninguno de ellos está olvidado ante Dios“ (Lucas 12:6). En las bienaventuranzas nos enseña Jesús que los humildes —en arameo, aquellos que verdaderamente se han entregado a Dios y que han ablandado cuanto dentro de ellos era rígido— recibirán el vigor y la fuerza de la Tierra (Mateo 5:5). De hecho, la lengua aramea, que hablaba Jesús, está en gran parte construida sobre imágenes agrícolas relacionadas con el cultivo de cosas vivas. Jesús pensaba y hablaba en este idioma.
Toda su enseñanza presupone una cosmología en la que la Tierra se entiende como un sujeto viviente, y no como objeto de explotación. Posteriormente, la tradición cristiana prosiguió el desarrollo de muchas de estas ideas. San Basilio (329-379), padre del monaquismo en la Iglesia oriental, enseñaba la siguiente plegaria: Oh, Dios, agranda dentro de nosotros un sentimiento de comunión con todas las cosas vivientes, con nuestros hermanos y hermanas los animales, a quienes diste la Tierra como hogar en comunidad con nosotros. Con vergüenza recordamos que en el pasado hemos ejercido un dominio altanero con despiadada crueldad, de forma que la voz de la Tierra, que debería haberse elevado hasta ti como un canto, ha sido un gemido de tribulación. Ojalá nos demos cuenta de que no viven solo para nosotros, sino para sí mismos y para ti, y de que aman la dulzura de la vida (citado en Fitzgerald y Fitzgerald, 2005, 76).
Como exploraremos con mayor detalle posteriormente en este capítulo, san Francisco enseñó a rogar a Dios por el Hermano Sol, la Hermana Luna, el Hermano Viento y la Hermana Agua. De hecho, muchos santos y místicos cristianos han experimentado y celebrado la presencia de Dios en medio de la creación. El gran teólogo santo Tomás de Aquino dice: “Todo el universo en su conjunto participa en la bondad divina más perfectamente, y la representa mejor, que cualquier criatura singular“, y el místico renano Maestro Eckhart comenta: “Cada criatura está llena de Dios y es un libro sobre Dios. Si yo pudiera pasar el tiempo suficiente con la más pequeña de las criaturas, incluso con una oruga, no tendría nunca que preparar un sermón. Hasta tal punto está llena de Dios cada criatura”. Por su parte, Martín Lutero escribe: “Dios escribe el Evangelio, no solo en la Biblia, sino en los árboles, las flores, las nubes y las estrellas”.